Contra todo lo perdido
En 1886 Richard von Krafft-Ebing pública su estudio sobre las actividades perversas que se desarrollan en el campo de lo sexual. "Psychopathia sexualis", un extenso compilado donde los relatos detallados ilustran de un modo muy gráfico y pintoresco las desviaciones de la actividad sexual, con el interés de servir como referencia a la comunidad médica, juristas y a la población en general. Así nace la obra primigenia sobre aquello que se practica sin entender en la cama y fuera de ella.
La perversión con Freud
En 1927 Sigmund Freud, en su texto “El Fetichismo” expresa que un fetiche es un objeto que remplaza a un objeto sexual normal, pero este primero debe guardar una cierta relación con el segundo y es completamente inapropiado para servir al fin sexual normal. Este nuevo objeto, “el fetiche”, está destinado a preservar algo de la desaparición, es una "denegada" ante la pérdida; aquí surge un punto de inflexión. ¿Cómo es posible que el origen de una perversión sea una pérdida? ¿Cómo es posible que aquellos perversos que realizan actividades obscenas y fetichistas tengan un móvil mucho más profundo que la misma actividad sexual?
Pareciera
ahora que la cuestión de lo sexual queda de lado, al entender con Freud que la
génesis de dicha actividad perversa se encuentra en la tierna infancia, que una
perversión adulta no es más que el resultado de una situación de pérdida la
cual un sujeto infantil se niega doblemente a aceptar.
Las perversiones de la imagen
Laforgue plantea una idea: "la escotomizacón" (una percepción borrada). El sujeto fetichista borra la percepción de la pérdida, el fetiche sería entonces “la última impresión percibida antes de la que tuvo carácter siniestro y traumático”.
El
sujeto que perdió conserva lo último anterior a la pérdida, se aferra a ello
con todas sus fuerzas. En términos freudianos reniega, intenta que prevalezca
en la parcialidad la totalidad de lo perdido.
Esto
es de algún modo como un tipo de defensa, una suerte de mecanismo inconsciente,
incomprensible en el momento en que ocurre. Para explicarlo, Masotta lo ilustra
del siguiente modo: Sería como si se apagara “el tele”. Se percibe una imagen,
"la de la pérdida" y automáticamente el televisor sufre un apagón. Queda
en negro la pantalla, pero cuando se vuelve a encender la imagen retorna a una
anterior al momento traumático. El principio de conservación logra fijar una
imagen donde debería existir una pérdida. Algo parcialmente fue salvado.
Pequeños Perversos
Freud toma un ejemplo que refiere a los objetos del uso del cuerpo, las prendas. Dice: “el zapato debe su preferencia como fetiche a las circunstancias de que el niño curioso suele espiar los genitales femeninos desde abajo, desde las piernas hacia arriba”; se escotomizará así la percepción del órgano genital y se retornará a una imagen de un objeto del uso de los cuerpos, el zapato.
Paréntesis (Todo tiene pene)
Freud afirma que para el sujeto infantil todo en el mundo tiene pene, al menos todos los seres vivos. En uno de sus famosos casos*, "Pequeño Hans", más conocido como "Juanito", podemos encontrar una idea: el mundo en la infancia se construye mediante una premisa, "la premisa universal del pene". Esto responde a nuestra pregunta anteriormente plateada, ¿cómo es posible que el origen de una perversión sea una pérdida? Para el infantil sujeto este planteo ontológico sobre el ser y los penes más que un hallazgo es una tragedia; que un ser del mundo no lo tenga constituye un hecho traumático para el niño.
La clase de los trapos - La
Venus de las telas
“El objeto fetiche se muestra como un objeto vinculado con la esfera del cuerpo, con los usos del cuerpo. El fetiche pertenece a la clase de los trapos”, dice Masotta.
Que
el fetiche sea del orden de los trapos, cuando el textil es la pérdida ante la castración,
no es azaroso. El sujeto que todo lo perdió en su incursión escópica, erige
ahora una “Venus de las Telas”. Repudiará dicha falta y la adornará con todo
tipo de complementos del orden de la moda y el textil, para simbolizar algo que
en el campo del lenguaje carece de representación: “la diferencia entre los
sexos”.
Es
un fetiche socialmente aceptado que las mujeres usen falda, vestido, cartera, collares,
pinten sus labios, etc. Objetos producidos por la moda que, de alguna forma, de
manera precaria, intentan decir “es una mujer” (casi una lógica infantil, “es
mujer por que usa vestido”). Justamente son accesorios, un accesorio para
adicionar en el intento de renegar la pérdida de la diosa, aquella madre con
pene, la que los psicoanalistas llaman "fálica".
Emblema, el fetiche y su
magia
El fetiche “fíjense que, en verdad, es un sustituto o simboliza lo que en realidad no existe; subsiste como un emblema del triunfo sobre la amenaza de castración y como salvaguarda contra esta”, sostiene Masotta.
Sabemos
ya que la perversión tiene como génesis un acontecimiento traumático en la
infancia, que casi todas las perversiones se realizan sobre la lógica de la
imagen mediante el proceso de escotomización y que el fetiche es entonces el
modelo de lo perverso por excelencia. También sabemos que un fetiche es siempre
algo que se desprende del cuerpo o está asociado a los usos del mismo.
El
fetiche también esconde una función mágica, sirve como suerte de amuleto que
espanta, previene y alerta sobre el peligroso encuentro con aquello
que puede recordar la traumática pérdida acontecida en la infancia.
Las
sociedades llamadas primitivas hacen uso de los fetiches para advertir o ahuyentar
alguna clase de peligro. Esta lógica que habita en lo que se denomina
pensamiento mágico, afecta y elabora del mismo modo en el infantil sujeto que
en el perverso adulto. Masotta ilustra una situación con mucha claridad, la del
striptease, danza erótica en la cual el bailarín se desprende una a una
de sus prendas hasta llegar al clímax de la función. En dicho momento quedará
una sola prenda, aquella que cubre los genitales. Este fetiche funciona excitando mientras advierte del peligro que se incrementa con el
desprendimiento de cada prenda. Igual ocurre con las funciones mágicas de los
fetiches en el acto sexual, como el pedido del uso de una prenda (zapatos, por
ejemplo) que sirve de modo performático al solicitante para poder llevar a cabo
el intercambio sexual.
Pudor, la invención de la
moda
La cultura entiende, al mismo tiempo que olvida, la “función divina del textil”. Cuando Adán y Eva en el relato bíblico advierten vía la razón su desnudez, se encuentran develados, han perdido todo lo bello (que funciona como velo y pantalla) y se encuentran ante lo sublime de lo extraño del cuerpo del otro y con el pudor del propio cuerpo. Rápidamente inventan la moda: con una hoja de parra cubren su desnudez, nuevamente vuelven a ser bellos el uno para el otro. Retorna la imagen completa ante los ojos de Dios o al menos eso se pretende con dicha adición.
Se
podría decir que la génesis del fetiche se encuentra allí, en ese acto que
escotomiza la percepción y rápidamente encuentra una solución accesoria (del
orden de la moda) para adicionar al cuerpo. También está allí como una
advertencia ante el posible desastre y como un objeto privilegiado que embellece.
Si algo es seguro es que ellos una vez expuestos a la pérdida jamás serán los mismos,
es decir, temerán volver a perder y harán todo lo posible por conservar la
completitud.
Más allá de lo sexual
Habíamos planteado una pregunta, ¿cómo es posible que aquellos perversos que realizan actividades obscenas y fetichistas tengan un móvil mucho más profundo que la misma actividad sexual? Ahora se entiende que la cuestión fetichista no tan solo es algo que tiene que ver con el ámbito y el intercambio sexual, sino que encuentra su etiología en un hecho traumático, en una pérdida. Todo perdedor en algún punto es perverso, porque acepta una pérdida que luego doblemente negará. En esta operación, la percepción borrada es un mecanismo facilitador de la selección estética. Es decir, el sujeto que ha perdido elegirá del mundo un objeto sustituto que guarde relación con el ser de lo perdido. Así, desplazamos la operación perversa que se encuentra en el fetichismo y la llevamos a la vida cotidiana.
Goethe
en Fausto escribe así: “Agarra fuerte lo que te quedó cuando lo perdiste todo, /
No sueltes el vestido. Ya los demonios / estiran de los bordes, queriéndolo / arrastrar
al inframundo. ¡Agarra fuerte! / No es la diosa, a la que ya pediste, / pero sí
es divino”. Este fragmento expresa de algún modo la divinidad del trapo, el
cual trasciende la esfera del cubre-cuerpo al orden del fragmento que sustituye
a la diosa perdida.
El
trapo se transforma, ahora es un velo, cubre la ausencia del cuerpo que
recubría, así evitándole al sujeto de la pérdida el encuentro con la muerte,
con lo que en mala jerga se llama castración.
El
acto perverso sustrae del mundo un objeto que guarda relación con lo perdido,
lo convierte en fetiche, mientras erige allí un culto personal. El trapo o la
imagen desprendida del mecanismo escotomizador ahora cumple la función divina
del fetiche, hace presencia una ausencia, recrea parcialmente una totalidad,
advierte sobre un peligro, resiste ante lo insoportable y evoca en cada
observación, en cada acto recordatorio esa triste nostalgia con la que se añora
lo perdido que jamás dejará de renegarse. Es del orden de los “fetiches” todo
recuerdo o todo uso de lo que alguna vez fue del cuerpo perdido y ahora
asciende al orden de la divina renegación, porque nada perdido se pierde completamente.
***
*Caso
no tratado por Freud sino por el padre del pequeño Hans, quien mediante
correspondencia mantiene un intercambio sobre los sucesos y el análisis que se
desprenden con el Dr. Sigmund Freud.
***
Referencias bibliográficas
Oscar Masotta. Lecturas de psicoanálisis. Freud, Lacan.
Sigmund Freud. El Fetichismo.
Byung Chul Han. La salvación de lo bello.
Johann Wolfgang Von Goethe. Fausto.
***
Hugo Nicolás Salinas (1992). Lector y vago. Hace La boca maldita
(radio).

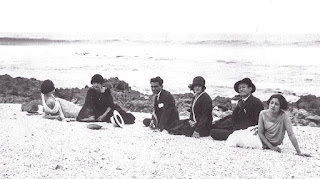


Comentarios
Publicar un comentario