Jóvenes, lindos y héroes
Por Pablo Toblli |
Epílogo para una historia de la juventud del siglo XX
Luis Antonio de Villena
en Biografía del fracaso deslindó las capas del inconformismo
de los artistas del siglo XIX con la sociedad vigente, que tuvieron como sueño
estético/existencial el deseo de una vida absoluta capaz de albergar el ideal
del arte y cambiar el mundo, aunque tal fin siempre fue un tesoro en fuga e
inaprensible. Este fue el legado con el que los rockeros del siglo XX
pergeñaron su juventud, unida al embudo del genio-vidente-dios, pero insertos
en un mundo más globalizado que ponía en vidriera al sujeto no sólo talentoso,
con mundos interiores vastos y ricos, sino también a su posibilidad de llevarlo
en su cuerpo, en sus apariciones públicas en televisión, en su ropa que
simbolizaba la alteridad producto del auge de las modas textiles, que se
diversificaban, en contraposición a las propuestas escuetas para vestirse
en el siglo XIX, que no permitían mucha distinción de los capitales simbólicos,
más allá de algún traje desvalido y una barba descuidada de algún poeta de mala
muerte.
De Villena en su texto
propone que existió una estructura de sentimiento característica en todos los
artistas del siglo XIX que se convirtieron en leyenda, y que es la sensación de
sentirse perdedores, pero la noción de perdedor es la
disconformidad y la orfandad que motiva a la deserción de una vida confinada a
la carencia de belleza de los días ordinarios y efectistas de la modernidad, de
ese orden vigente, bajo una luz monótona de una burguesía que no los seducía.
Entonces, luego de la búsqueda artística y de la frustración por un mundo que
no la encauza, apareció en muchos de ellos la reclusión; pero no cualquier
reclusión que implique la resignación a convertirse en eso que nunca quisieron
ser, sino una reclusión excéntrica, siguiendo en el magma-contrasistema en el
que se ahondaba en los excesos, en la pobreza económica, en la locura y en el
olvido: los últimos suspiros de las biografías de Rimbaud, Paul Gauguin,
Antonin Artaud, nos marcan la tónica de esta cosmovisión.
Como dije, esta matriz se hereda a las figuras del arte del siglo XX, pero que insertadas en el auge de los medios masivos de comunicación se amplifican y logran vivir en vida el brillo de una existencia ligada a la excentricidad, a la autoreferencia, al dinero, contrariamente a los poetas y pintores del siglo XIX quienes -en su mayoría- no vivieron la fama que trae aparejada a los genios heroicos y exóticos, y tuvieron que morir en el silencio: Rimbaud nunca supo que revolucionó la poesía y que millones de poetas alrededor del globo iban a querer escribir y vivir como él.
Los que tenemos más de
treinta años hemos construido mitos a mansalva; la idolatría era el pan de cada
día para llevar adelante nuestras ansias de juventudes heroicas mamadas del
siglo XX que ya no existen -quizá para bien- en los nuevos jóvenes. Con mis
amigos hemos adherido al ateísmo, pero hemos restituido el encuentro con la
divinidad mediante dioses humanos: futbolistas, rockeros, escritores,
personajes de novelas. Entonces, enarbolábamos una figura capaz de brindarnos
en una mera actividad del quehacer humano destellos de la divinidad, porque lo
que hacían no era terrenal y lo hacían sobresalientemente, como si no fueran de
esta vida: con sagacidad y magia y, además, si esa aura de autosuficiencia era
acompañada de una vida exótica: excesos, drogas, de éxito, reconocimiento
popular, chicanas públicas, entonces festejábamos ese sujeto sin fallas, el
sujeto completo al que aspirábamos. Por lo tanto, nos gustaban los personajes
sin matices, con un prototipo de vidas absolutas y modelos claros para seguir
sin admitir el peso de la contradicción inherente de la vida humana, que es
finita, fútil y falible, pero estos personajes nos hacían embarcarnos en una
evasión esperanzadora para alcanzar esa vida heroica que queríamos. ¿Habrá
muerto del todo esta juventud de lo absoluto? ¿Habrán muerto los ídolos?
El apenas incipiente siglo XXI, quizá, esté apagando las
últimas llamas de un heroísmo centrado en el yo, extasiado y emulado en todas
las juventudes que quisieron cambiar el mundo en el siglo anterior, desde un yo
al que entendían que debían hermosear, eclosionar y hacer arder en el caldo de
la alteridad y la incomprensión para triunfar: genios, lindos a la moda
contracultural, admirados, drogadictos, locos, recluidos, autosuficientes y
leyendas. Ahora las figuras míticas del rock ya no son un modelo de vida y
de arte; los nuevos jóvenes artistas registran la decadencia de aquellos, por
lo que el rock y todo lo que él connota (drogas, descontrol, conciencias
desbordadas, voces excéntricas, seres supraterrenales, etc) no reviste el
encanto con el que la generación anterior se introdujo en los senderos de lo
que consideró arte y moral del artista.
Creo que esta ruptura es
axial para comenzar a pensar a las nuevas juventudes, las cuales radican en un
“olvido del yo” que se distiende menos absoluto y radical, que construye menos
ídolos impolutos y eternos. Entonces, ese dandismo iniciado en el siglo XIX
progresivamente está muriendo; por ende, será menos creyente de la explosión
del yo, ya sea en una soledad y anonimia mística, decadente y sufriente, o en
una persecución por la evasión que nos hace estrellarnos en cuerpo y alma.
***
Imagen 1: Dandys, imagen de dominio público
Imagen 2: Paul Gauguin
***
Pablo Toblli es Licenciado en Letras por la UNT. Publicó los libros de poemas Nace en lo próximo (Ediciones Magna, 2015) y Lucero de ruinas (Ediciones Último Reino, 2017). Es editor de revista digital La Papa y del blog Rombos Cultura. Nació en Tucumán en 1987. Su e-mail es pablotoblli@gmail.com, por cualquier contacto.
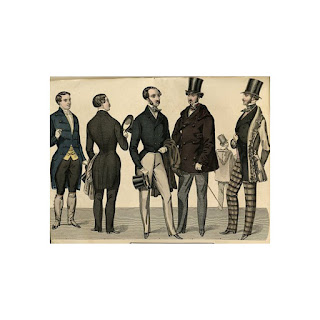

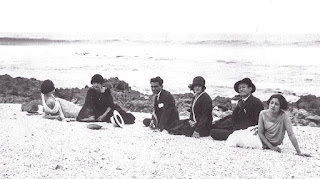


Comentarios
Publicar un comentario