El silencio de narrar
Por Mario Flores |
Es imprescindible desaparecer. O, al menos, buscar
una cuota de invisibilidad que permita no estar por delante de la página en
blanco, ni mucho menos por delante de la página escrita. La verdadera escritura
es la corrección, es decir la poda: talar lo que sea necesario hasta que
solamente sobreviva lo único estrictamente importante. Lo único estrictamente
importante puede ser cualquier cosa, menos vos. Pero, al parecer, corregir se
ha reducido a un trámite o transacción comercial que depende más de una ‘adecuación’
del texto, y no a la revisión total (muchas veces, hay autores que cuando
envían su texto para corregir, en realidad lo que buscan es que los lean y
aprueben con unas palabras de aliento antes de pagar la imprenta, pero sin
acceder a ninguna sugerencia de cambio ni tampoco permitir una lectura crítica
del tejido). “Me corregiste sin amor”, dicen. Y el problema es que no hay
suficiente amor en este mundo como para leer todo lo que, con una inexplicable
impunidad, se yergue sobre los hombros caídos del yo. El caso más usual, son
los textos dirigidos (no por decisión estética o artística sino meramente por
interés comercial) a las infancias. Es un público que paga bien. Es decir, hay
demasiado empeño y expectativa en el rédito como para dedicar tiempo, energía,
dinero y salud mental en corregir. Corregir hasta que duela, rezaba una antigua
frase cuya premisa tenía -y tiene- muy pocos adeptos. Es probable que, de diez
palabras, debas eliminar seis. Y es más que probable que, de dibujar tu
autorretrato en cada capítulo, debas dedicarte a otra cosa.
Antecedentes de las ciencias ocultas en la escuela primaria argentina
Era una tarde calurosa del año 2002 en la Escuela
Coronel Vicente de Uriburu de Tartagal, cuando dos hombres que mascaban coca
con las camisas desabotonadas hasta el ombligo ingresaron un televisor de 32
pulgadas y una videocasetera en el aula. No era usual que pasaran películas:
hasta ese momento, lo único que nos habían mostrado era una cinta animada poco
verosímil sobre los peligros y castigos morales de la masturbación y los
embarazos no deseados. (El trazo y estilo de los personajes animados era
sospechosamente similar al de “Relatos animados del Nuevo Testamento”, la
película del ex director de Disney Richard Rich, que vendían en las publicidades
de Sprayette). Inés Burgos, la maestra de religión, que acostumbraba a obligar
a las compañeras judías a pronunciar oraciones católicas, estaba presente esa
tarde y acompañaba a la docente de turno para explicarnos qué era lo que íbamos
a ver, en vista del peligro que representaba la película: “Harry Potter y la
Piedra Filosofal”, el primer tomo de la saga que se había estrenado el año
anterior, basada en la obra de J.K. Rowling. Según su introducción, antes de
que el logo de Warner Bros. apareciera en la pantalla, flotando entre las
espesas formaciones de cumulonimbus, afirmaba que un gran número de niños y
jóvenes, por culpa de la película (ni hablar del libro original) estaban
desarrollando una afición tendenciosa hacia la hechicería y las artes
diabólicas. La tarde de cine era, en realidad, una advertencia para que no se
nos ocurriera incurrir en las ciencias ocultas, el esoterismo y los pactos con
Aquel-Que-No-Puede-Ser-Nombrado. Algunos de los compañeros ya habían visto la
película, los que tenían reproductores de VHS y los que habían ido al cine en
la capital. Sin embargo, por ese entonces no estaba tan instalada la
demonización del spoiler: todo era curiosidad, todo era nuevo, y la reprobación
a la cinta de Chris Columbus no resultaba un análisis cinematográfico de
lectura crítica, sino una expresión del temor, la incomprensión, la vejez
espiritual y la afición por los relatos hegemónicos que no involucraran
cualquier elemento de extrañeza relacionado con lo sobrenatural. Hasta ese
momento, Kevin McAllister era el único héroe indiscutido del cine hollywoodense
familiar: héroe varonil, caucásico y de clase alta, defensor de la propiedad
privada, protector del legado y las épicas familiares, sin escatimar irónicas
crueldades contra los desclasados y los que han cometido el crimen de no ser
“gentes de bien”. No había duda de que el pobre Harry, huérfano y abusado,
víctima de bullying y la violencia paterna sistemática, sumido en la
desesperación de la incertidumbre de sí mismo, sin atisbo alguno de amor filial
y habitante de la carencia de su propia historia, era un claro ejemplo de todo
aquello que debíamos odiar. Sin embargo, la película fue interrumpida a la
mitad: una vez que Fluffy, el cancerbero que resguarda la Piedra Filosofal
sobre una puerta trampa, es obligado a dormitar bajo la manipulación musical de
un arpa encantada, la maestra de religión dijo que ya era suficiente, que se
hacía tarde, que el recreo estaba por comenzar. Por supuesto, nadie tenía
intenciones de salir a los 34° grados de las cinco de la tarde en un patio
radioactivo de una escuela que contínuamente se quedaba sin agua y no poseía
media sombra. Recuerdo el acoso escolar grupal, la risa docente ante las
golpizas, promocionando la violencia y la intolerancia, la cleptomanía adulta y
la naturalización de toda clase de conductas beligerantes. Recuerdo los llantos
y el nerviosismo cotidianos, que reemplazaban los intentos por instalar las
figuras comunes de lo pintoresco del recinto escolar (“la segunda casa”, “la
segunda mamá”), correspondientes a los grandes relatos costumbristas que, una
vez diseccionados bajo el microscopio, se revelan como grotescos. Pero también
recuerdo haberme sumergido en un profundo pensamiento de bronca y desasosiego:
qué clase de crueldad institucional era aquella, la de cortar a la mitad una
película a chicos de doce años.
Es Leviosa, no Leviosá
Ricardo Piglia apunta, en una de las clases
magistrales Borges por Piglia, que
realizó para la Televisión Pública, que el núcleo narrativo (y por qué no, ético)
de El juguete rabioso de Roberto
Arlt, parte con el hecho de instalar el acto de lectura como un acto criminal.
Robar un libro, en este caso, es el crimen más aberrante que puede haber: el
afano no está fundado en el hambre o la necesidad como las conocemos
habitualmente. Es decir, el acceso a la cultura como un acto transgresivo. Con
el correr de los años, los libros y las adaptaciones filmográficas del mago con
la cicatriz de rayo dejaron mucho que desear cuando se trata de “fantasía
infantil”: a los doce años, Harry Potter vaga por los pasillos del colegio,
pegado a los muros, caminando en círculos, persiguiendo la trayectoria
imprecisa que forman las filas de arañas y charcos de agua sucia, oyendo voces
que le dicen “Matar, Matar… Es hora de matar”. Y en el último tomo publicado
(“The Deathly Hallows”), cuando finalmente la piedra de la resurrección cumple
su papel en la travesía del bosque prohibido, el protagonista ve reaparecer a
los seres queridos que la muerte le arrebató. J.K. Rowling, en ese párrafo,
dice: “enseguida comprendió que no eran fantasmas ni seres de carne y hueso,
eran menos consistentes que los seres vivos pero más que los espectros”. Esta
relación con la muerte, que es el inicio de toda historia (y no la raíz, no la
génesis ni el encuentro, sino el desapego, el desarraigo y la pérdida) marca un
límite entre la fantasía indiscriminada y una narrativa de las políticas del
desencuentro: el héroe no tiene idea ni de quién es, no posee el poder ni el
valor máximo (y si los posee, no tendrá la oportunidad de anagnórisis a través
de la cual logre entenderse como tal) y constantemente es sometido al juicio de
lo externo. Acaso será ésta la única forma en que un personaje logre la
verdadera evolución de cambio, no por la incansable (e infumable) descripción
de su mundo psicológico -que nada aportará al carácter de la historia, ya que
el monólogo interior no es tiempo en movimiento- sino por sus actos: se mueve a
ciegas, descubre que los molinos sí son gigantes, y se revela para sí la única
posibilidad de concreción del relato que es, precisamente, no ser parte de él.
Los finales felices son, de alguna manera, escenarios mediocres encarnados por
personajes mediocres. ¿Existe, en el mundo actual, la necesidad de finales
felices? Quiero decir, la necesidad de una estructura de moraleja que
estandarice los desplazamientos del drama contemporáneo hacia el solipsismo del
mensaje.
Qué difícil es coincidir en la misma esquina
La ciudad está envuelta en humo: pastizales y
cerros cercanos se incendian. La espesa humareda configura una pátina de
monóxido entre nosotros. Lumos, diría, para que se haga la luz y pueda
constatar que estamos cara a cara. Pero no, esta no es una neblina romántica de
ciudad cosmopolita. Es un incendio forestal gigantesco, un portal, un ojo en
llamas. Vengo de ahí, acabo de atravesar esa puerta.
***
Imagen: Anónimo, 1952
***
Mario Flores (Tartagal, 1990)
es escritor y DJ de música electrónica. Recibió el Premio Literario Provincial
de Salta (2018) y la Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes (2019 y
2021). Publicó Hikaru (novela, 2018), Necrópolis (cuentos, 2019), Tu fuerza
primitiva (poesía, 2021) y Cacería (novela, 2022).

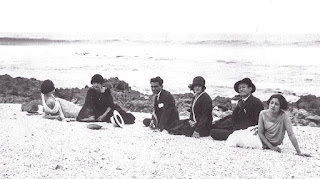


Comentarios
Publicar un comentario