La unidad en la poesía
Por Pablo Toblli |
... también repite / las cosas que me
son jardín del alma / y acaso espera algún día habite
Enrique Banchs
En ocasiones, cuando leo poesía,
comprendo -luego de salir de los impactos y ropajes estéticos de la palabra
poética- que los signos del poema me seducen por una ilusión de compresión y
síntesis que ese texto ofrece como pocas cosas en el mundo. Esta propuesta
compacta que me invita un poema me devuelve a mi nombre, que
adquiere poder y despliegue en el encuentro con la experiencia poética y, en
esa ligazón, dejo de correr como un loco fuera de mi mismo, albergado en el
microclima de unidad que me propone el poema, suturando cierta pregunta
existencial primigenia, para escalar una litera de pensamientos benévolos y
vitales en la que descanso.
El lingüista N. E. Chirstensen
(1968), al preguntarse por la naturaleza de los significados, plantea que los
nombres propios son los únicos significantes capaces de ser intercambiables por
distintos significados. Es decir, por ejemplo, Oscar puede ser un gran amigo
para mí y un indiferente familiar para otra persona. Entonces, no hay significante tan
vacío, manoseado y tan lleno como los nombres propios: el nombre, por lo tanto,
es nada a priori.
Para sortear este carácter
errático y de vacío del nombre, Nicola Abbagnano en su introducción al
existencialismo (1955) plantea: “El yo debe reconocerse e
individualizarse en la dispersión y la multiplicidad aparentemente irreductible
de sus actitudes, y debe reducir esa dispersión a la unidad para ser un yo. El
yo sólo es tal en el acto en que reduce sus actitudes a la unidad, y se retrae de la dispersión para concentrarse en su verdadera finitud."
Como vemos, la existencia de un
ser humano radica en la posibilidad de lograr salir de la indeterminación del
todo, para ir en búsqueda de su Ser; es por eso que Abbagnano afirma que la
unidad es la posibilidad de trascender en coordenadas concretas. Es decir, que
para suspender de momento o integrar el gran misterio que encierra el Ser o el
nombre es necesario un mecanismo de sustracción e integración de actitudes,
significados y acciones. De allí que el nombre sea uno de los significantes más
enigmáticos del universo; y Chirstensen, quizá, sospechaba ya esto, no en clave
existencialista, sino en cuanto a los significados en tanto funciones o relaciones
legitimantes como él les llamaba: “mi amigo puede ser algo para mí y
otra cosa totalmente distinta para otro.”
Entonces, ¿Cómo el ser humano, ante la dificultad y la angustia que le genera ser muchos, luchará para
conseguir la unidad existencial capaz de hacerle salir de la vil
indeterminación y dispersión? Creo que la poesía es uno de los medios más
eficaces para lograr la misión existencial de la unidad, de allí la añoranza
del sujeto de ser esos signos dentro del poema, de habitarlos. En este
sentido, Amelia Biagoni advierte en la poesía la única vía capaz de lograr la
unidad del Ser, planteando en su metapoema La descalza jadeante de la
poesía: "[...] y al ver mi dibujada muchedumbre / me asalta / me
unifica / me cunde." Como advertimos, en este poema el sujeto poético reflexiona sobre los efectos de la poesía en, entonces, el encuentro imprevisto con ella hace al sujeto reunir sus fragmentos, despojarlo de su impostada e
innecesaria muchedumbre para unificarlo.
Por su parte, Federico Falco en su
reciente novela Los llanos (finalista del Premio Herralde de novela), compone
un personaje principal, que a partir de diversas crisis, es empujado a hacerse
cargo de su Ser: "Estoy acostumbrado a ser alguien diferente en cada mundo en
que muevo: hablar con algunos de vaquillonas y cosechas; con otros, de libros y
poesía; con otros más, de arte contemporáneo o cine; o de flores, tomates y
semillas; o de amores y chismes, con otros amigos. Pero a veces, muchas veces,
deseo ser siempre el mismo. Ser el mismo en el pueblo, el mismo en la ciudad,
el mismo en el campo, el mismo cuando beso, el mismo cuando extraño, el mismo
sembrando en la huerta, el mismo cuando escribo." Ante esta pregunta, la
unidad vuelve a conseguirse a través de una imagen poética, por eso el
personaje en su monólogo interior narra que le parece conseguir aquella unidad
aclamada justo cuando está manejando solo en la ruta, a ciento veinte
kilómetros por hora, "suspendido en ese movimiento, entre la ciudad y los
potreros, flotando sobre los campos de cultivo, sobre la soja que, bajo el sol,
lenta mueve el viento."
Oscar Balducci abre su
poema Quetrihué 64 escribiendo: “Hace cuarenta años que
recuerdo / a ese ciervo inclinado hacia el ocaso, / sobre la loma, entre dos
cerros.” La persistencia del recuerdo que se imprime como una música de la cual
el poeta no puede escapar, responde al problema existencial de la unidad que se
imanta a las figuras del poema en distintas seriaciones, entonces, el poeta no
puede salir del recuerdo de ese significante “ciervo inclinado hacia el ocaso”,
porque en esa imagen el poeta entrevé que la quietud/armonía del mundo y su
nombre tienen lugar en el trance poético, y supera la dispersión a la que la
vida lo arrinconó, los papeles forzados que el yo debe ensayar en el devenir
social. Por el contrario, el ciervo inclinado es toda-asertividad,
toda-decisión, toda-solvencia existencial, un estar en sí
absoluto. No es casual que Balducci además de poeta sea fotógrafo y
prefiera estos recortes llenos de sí.
En el verso siguiente escribe:
“Debajo estaba el pueblo, parecía / pisado por el viento. Yo quería / morir
allí, de viejo, endurecido / por la corteza de los hombres.” Cabe preguntarse
por qué el poeta elige continuar luego de la imagen del ciervo, con un verso
tan taxativo que habla de la muerte: ¿por qué el poeta cuando descubre y
proclama la belleza plena del ciervo -que hace cuarenta años no puede olvidar-,
quiere morir?
Justamente lo que nos dice el
existencialista italiano Nicola Abbagnano es que la conciencia de la finitud es
condición necesaria para ir a correr al embeleso de la unidad existencial
-unidad poética, en este caso- y que la integración de la conciencia de la
muerte debe ir proyectada hacia el descubrimiento de dicha unidad, de lo contrario
podemos pensar en diversas enfermedades psíquicas que se dan por no poder
simbolizar/acantilar las fragmentaciones que tejen las capas falaces de una
existencia, pero esto se los dejaré a los psicólogos. Por el momento, voy a
leer que justamente el poeta se deja/quiere morir cuando descubre la belleza
absoluta de una armonía; en consecuencia, Balducci escribe y hace reunir los
significantes que acompañan a una epifanía como, por ejemplo, el silencio o
como el oxímoron alimento y hambre: “Hace cuarenta años / que añoro ese
silencio de animal, / ese silencio de alimento y hambre. / Y aún me llegan
destellos de esa luz.” Entonces el poeta -precoz- morirá tranquilo en la
integración de los fragmentos primordiales.
***
Imagen 1: obra plástica de Odilon
Redon, pintor simbolista francés.
Imagen 2: obra plástica de Emilio
Pettoruti, pintor cubista argentino.
***
Referencias bibliográficas:
Abbagnano, Nicola (1955) [1942].
Introducción al existencialismo. México: Fondo de Cultura Económica.
Balducci, Oscar (2012). Resaca de
los vientos. Prosa de las viejas ciudades. Florida: Wolkowicz Editores.
Biagioni, Amelia (2009). Poesía completa. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
Chirstensen, N. E. (1968). Sobre
la naturaleza del significado. Barcelona: Editorial Labor.
Falco, Facundo (2020). Los llanos. Madrid: Anagrama.
***
Pablo Toblli es Licenciado en Letras por la UNT. Publicó los libros de poesía Nace en lo próximo (Ediciones Magna, 2015) y Lucero de ruinas (Ediciones Último Reino, 2017). Es editor del blog Rombos. Nació en Tucumán, en 1987. Su e-mail es pablotoblli@gmail.com, por cualquier contacto.


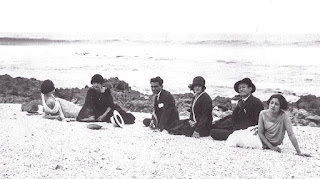


Me encantó. Felicitaciones!
ResponderEliminar